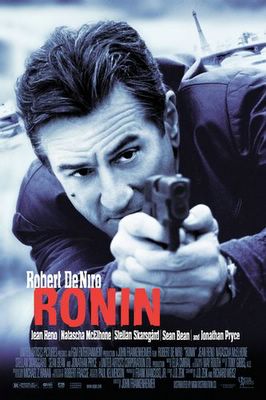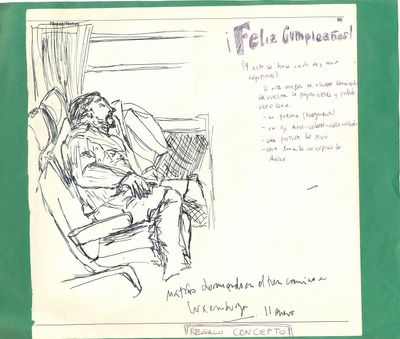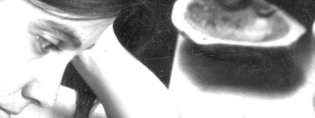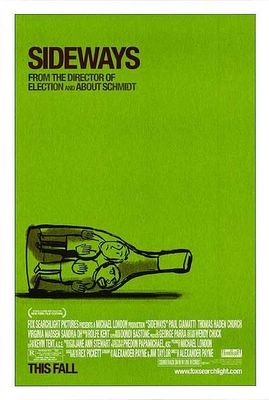Olvida Hollywood
20 de Julio, 2002
Llovía. Los días de lluvia en general me parecen señal de purificación, un relajo del cielo dispuesto a limpiar de lodo existencialista las inmundas calles del Gran Santiago.
Otros abren sus paraguas y no piensan las estupideces que yo pienso cuando cae la lluvia como delicadas serpientes transparentes por la ventana.
Y de tanto pensar, no se me ocurrió un paraguas. Yo y mi amor por la naturaleza. Un cosquilleo en la fosa nasal izquierda indicaba un estornudo o una inminente pulmonía. Ciertos deseos y afectos pueden terminar en obsesión, en la punta de una bala, como yo y la naturaleza, como el pobre maestro Kawabata y sus mujeres.
Corrí con las manos en los bolsillos, concentrado tibetanamente en no resbalar, una cosa es amar la natura, otra muy distinta es caer y quedar como idiota. Además, sucio y mojado. Me digo y me desdigo. Pareciera que con la lluvia llueven también las contradicciones.
Llegué tarde. Mara, apoyada en la muralla junto a la boletería, fumaba un cigarrillo que no botaba humo, sino enojo, porque es poco probable fumar algo que está empapado. La vi delicada, una trémula inquietud se mezclaba con el frío alrededor de sus pupilas, sacudía el cabello rubio, ahora oscuro por el agua, y antes de llegar tuve que hacerme la idea que, siendo encantadora la imagen de la mujer que yo amaba, al acercarme ella tendría algo que decir antes del beso de bienvenida.
-Entremos –dijo al verme. Se giró y de dos zancadas ingresó al cine. Me quedé bajo la lluvia. Al igual que Woody Allen, no puedo ver una película que ya ha comenzado. Es un insulto al proyeccionista. Y tal vez al cineasta. Mara asomó la cabeza entre las dos grandes puertas de vidrio.
-No me vengas con eso de Woody Allen –dijo y la tensión en su voz clamaba sangre. Sus incisivos frontales se afilarían como los de Nosferatu y rasgarían mi cuello de una sola mordida. Los cinco minutos de atraso la había afectado.
-Lo siento. No puedo. Imagínate llegar tarde a un ritual de iniciación en alguna de las tribus africanas. No puedo entrar. Ellos no me dejan.
Era una inmadura excusa sin un mínimo de gracia, al menos, para rescatar el humor de Mara. Ella salió del cine. Cruzó los brazos y miró al suelo, donde descubrió el cigarrillo dado de baja. Con la punta de sus feroces bototos aplastó al delgado y largirucho receptáculo de nicotina, que por arte de la lluvia lo escuché gritar adolorido, “Mara, perdóname, Mara”.
Pedimos dos cafés. Desde el local podía ver por sobre los hombros de Mara la entrada al cine. La gente salía y una angustiosa envidia dio de picotazos en el corazón de mi cinefília. La noche del mundo nada puede hacer contra la sensación de salir del cine, la noche del cine, esa percepción aguda de haber dejado algo en la butaca, algún sentimiento, un rencor, empatía con las imágenes y los cuentos de hadas que brincan divertidas del romance a la muerte. Las historias serán siempre las mismas, soñaba Borges, la vida, la muerte y el amor: la serpiente se muerde la cola.
Yo quería disculparme, pero Mara estaba más atenta a los ingredientes de la mostaza, como si leyera en ellos un fragmento de la Sagrada Biblia. Mi mirada lacónica de perro Labrador con hambre no funcionaba o era demasiado patética. Llegar tarde es una tradición genética en la familia, estuve tentado de decir. Luego, claro, me arrepentí. No se puede culpar por la eternidad a los padres por nuestros errores. Alguna vez hay que asumir, aunque sea por apariencia, porque después el estigma de Peter Pan no te lo puedes rascar de tus espaldas, por mucho que te recuestes y alguien durante cuarenta y cinco minutos te recite los monólogos de Freud.
-Mi amor –el primer disparo de cariño para poder correr hasta la próxima trinchera.
-Mi amor, nada. Siempre haces lo mismo, Gabriel. Llegas tarde, dices “mi viejo también llega tarde a todas partes”, y crees que lo arreglas con un beso. Yo no quería ver la película, tú querías.
-Es que la micro no pasaba nunca, a esta hora empieza el taco, el tráfico se estanca, la ciudad se gangrena –dejé de hablar, Mara me miraba distante y enojada, igual que De Niro mientras se come un huevo duro frente a Mickey Rourke en Corazón de Ángel.
Traté de relajarme, parecer un niño grande dispuesto a defender su atraso. En el colegio, cuando llegaba tarde a misa, las excusas afloraban en mi boca como un canto gregoriano, constantes, constantes, hipnóticas.
-Estoy cansada.
-Uf, y yo, agotado.
-Estoy cansada de nosotros –dijo como si estuviera anunciando un número del bingo. Acerqué el cuerpo y las orejas, corrí con la mano la taza de café.
-Repite eso, mi amor.
-No me digas “mi amor”, hace todo más difícil –bajó la cabeza, cerró los ojos, pensé que iba a llorar.
Mara tiene unas largas, hermosas pestañas. Recuerdo cuando ella cerraba los ojos, daba la impresión de estar reverenciando al silencio.
-¿Qué pasa, Mara? –mi voz parecía viajar por un largo tubo y me robaba el aliento.
Mara relajadamente tomó un sorbo de café. El cine apagaba las luces. La ciudad se muere, pensé, y yo también.
-Hace rato que le doy vueltas. Hace meses. No creo que debamos seguir juntos, Gabriel.
Ouch. Eso dolió. El asunto se ponía serio, se hablaba de tiempo, de fingidos orgasmos, una sensación de carga. Yo pensaba que hacía bien mi papel, preocupado del preámbulo, acariciar su piel, ser un caballero y después un perverso...
-Bueno, eso tiene solución. Compramos La Cuarta justo el día que viene el suplemento acerca de las relaciones sexuales y todo eso –dejé de hablar por segunda vez. Mara no se permitía, ni por cortesía, una sonrisa.
Una viejita entró al local. El paraguas que traía era tan grande como la carpa de un circo. Saludó cariñosamente a los empleados, se sentó en la barra y pidió un café irlandés.
-¿Me estás escuchando? –preguntó Mara.
-Claro que sí –dije. Mentir no ayudaría en nada, pero lo hice.
-¿Qué te estaba diciendo? –su voz me recordó a la Inquisición, a la voz del estereotipo de oficial nazi en las películas de directores judíos.
-Lo de los orgasmos no puede ser tan terrible.
-Gabriel, qué te pasa, qué orgasmos –me tironeaba de la parka-, qué estupidez estás diciendo.
Mi cerebro quedó mudo.
Un momento: no quedó mudo, hablaba consigo mismo. Lo que temías, los detalles en la cama, los detalles en una reunión familiar, los detalles por teléfono, “me quedo a estudiar, Tamara me lleva, un beso, chao”. Me estaba dejando hace rato.
Subía el ancla y se iba a otros mares. Bueno, extrañaré la barcaza, pero mi tripulación no quedará a la zozobra. Es más, ahora podré elegir libremente el horario al cine. Y con quién ir.
¿A dónde iba la discusión? ¿Empezaría con “Quiero tiempo para mí, conocerme, salir, estudiar fuera”?
-Quiero tiempo para mí, conocerme, salir, estudiar fuera.
Sin pensarlo uno anticipa sus desgracias. Es como si por ahí anduviera el destino, asomándose desde la esquina, o en las palabras de Mara, mientras tomamos café.
-Siempre te he dicho que te vayas a estudiar a gringolandia, pero no escuchas.
-¿Yo no escucho? –inquirió molesta.
-¿Ah?
-Payaso.
Era una feroz tormenta la que cruzábamos con Mara. Uno multiplica los esfuerzos para no hundir el barco, pero ese acto de sobrevivencia elimina la energía para saber correctamente hacia dónde ir en una situación como la de Mara y yo.
Puede que la ligereza romántica los engañe. Pero mis palabras están impresas con el espíritu roto de mis manos.
Perder a Mara dolía.
-¿Por qué Mara?
-¿Por qué? Pero cómo es que no te has dado cuenta. Mírame. Mírame a los ojos. Qué hay en ellos, Gabriel, dime qué hay.
Limpié los lentes en la polera.
-Veo tristeza, Mara –arrastré las manos por la mesa y las dejé caer ingrávidas sobre mis piernas.
Mara suspiró, se tomó la cabeza con ambas manos, dejó que el húmedo cabello rubio tapara su rostro, y después apoyó la cabeza en la mesa. Se escuchaba la guitarra de “tu amor se me va”. Irónico. Ridículo. Apoyé mis manos sobre la cabeza de Mara y noté que el cabello estaba tibio, vaporoso, real. Lloraba.
-Me voy a licenciar, mis tres hermanas son profesionales, mis compañeras de colegio trabajan hace dos años y son exitosas y son felices y sé que te parece egoísta lo que te estoy diciendo, Gabriel, pero no es egoísta, te lo juro, es porque tengo miedo, miedo de no ser nada, Gabriel, de no saber nada... –muchas veces había escuchado ese monólogo, y yo siempre bromeaba, “no te preocupes, ¿qué puede salir mal?, piensa que sólo te quedan cincuenta años de vida”. Ahora me lo decía llorando, cerca, entre una taza de café y el infinito espacio entre nuestros cuerpos.
No podía tocarla, ella quería alejarse esa misma noche, no me pedía ayuda, sólo me daba aviso del cambio de dirección.
Cuánta tristeza, y te pido disculpas, ahora tal vez habría percibido el abatimiento de tu amor.
Mara levantó la cabeza despacio. Pensé en una semilla que florecía y daba dorados pétalos. Sus ojos rojos me decían que era una flor triste.
-Mara, llevamos tanto tiempo que no entiendo a qué quieres llegar, si hay problemas, los conversamos, nos tomamos otro café, y solucionamos lo que sea esté mal.
-El problema es el tiempo que llevamos.
Salté hacia atrás con el alma y caí por la lluvia, volé junto a la señora del paraguas de circo, por el cine vacío que veía por encima de los hombros de Mara, y reboté de vuelta, como un bungee, directo al punto de partida.
-¿Y por qué es eso un problema, Mara?
-Tú propusiste dejar de vernos, conocer otra gente, ya que llevamos tanto tiempo.
-Yo nunca dije eso.
-Sí lo dijiste.
-Dónde.
-Qué importa dónde, Gabriel.
-Por supuesto que importa. Dónde.
-¿Tienes seis años?
-No, veinticinco. Mara, dónde.
El asiento de Mara, sospecho, tenía propiedades de trampolín. Con un movimiento invisible al ojo, Mara se puso de pie y gritaba.
-¡Qué importa dónde, qué importa, lo que importa es lo que te dije antes, lo que siento, lo que ya no siento por tí, lo que siento por mi vida y lo que quiero hacer, no escuchaste nada, no prestas atención, nada te lo tomas en serio, así cómo quieres ser algo, un artista, un cineasta, así cuándo vas a filmar alguna vez, pendejo!
La miré con paciencia. Lo que hacía imperfecta a Mara era su sobreactuada neurosis.
-He escuchado todo lo que has dicho. Y filmaré cuando pueda, cuando se pueda, cuando me dé la gana o cuando los ancianos dejen el oficio. Y no me grites. Esto está lejos de ser Atracción Fatal.
Se sentó. La anciana sonreía y saludaba a Mara con el café irlandés en alto.
-Me aburro contigo. Eso es. Eso es todo. Hablas todo el día como si la vida fuera una película. La vida no es una película. Yo me voy.
Detuve a Mara. Quiso protestar, pero le indiqué que callara. Dejó de moverse al instante.
La anciana bajaba la taza de café, ya no sonriendo, sino aterrada. Entendí qué ocurría. Aunque muy tarde.
-¡Buenas noches! ¡Todos sentados y quietos, esto va a ser rápido, pero si alguien se las da de héroe, puede que también sea doloroso! ¡Quiero las billeteras, joyas o cualquiera puta cosa de valor sobre la mesa!
Mara temblaba como un hámster antes de ser atrapado por una tenaza de cinco dedos gigantes. En plena ruptura sentimental el local era asaltado. Genial.
-Quién dijo que la vida no es una película –dije a un volumen que sólo Mara podía oír.
-¡Cállate! –escupió rabiosa Mara.
Los ladrones se cubrían los rostros con medias. La nariz deformada por el fuerte elástico de la prenda femenina me recordó a Martín Vargas, el pugilista de rostro en 90 grados.
La lluvia se llevaba a Mara, mi billetera, el reloj que le regalé para nuestro aniversario, la última función de una película que esperaba hace meses y el inmenso paraguas de la anciana.
Los asaltantes dejaron el Café. La anciana consolaba el histérico llanto de Mara. Yo le daba vueltas al asunto entre nosotros, pero también en una idea para un cortometraje basado en los eventos recientes. “Una pareja discute acerca de su relación, entran dos ladrones, él se levanta, se despide a lo Valentino y muere con una bala en el corazón”.
También pensaba en irme a casa y cómo hacerlo magistralmente sin mojarme.